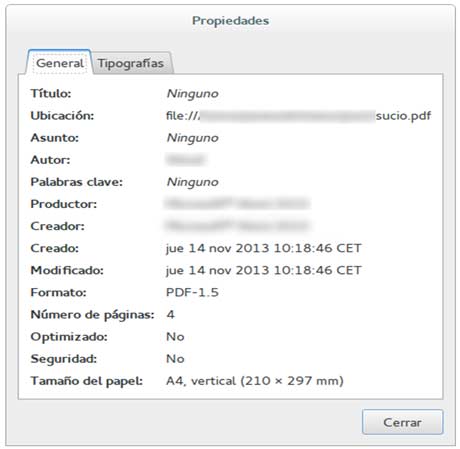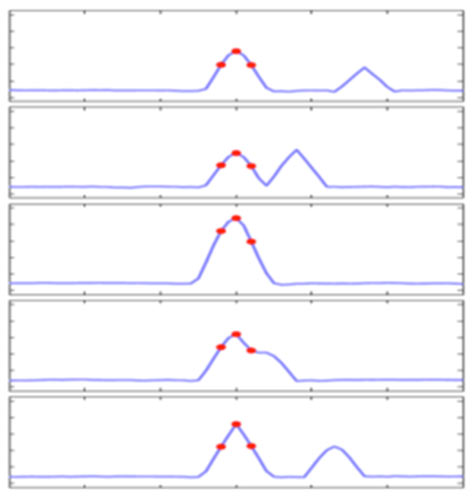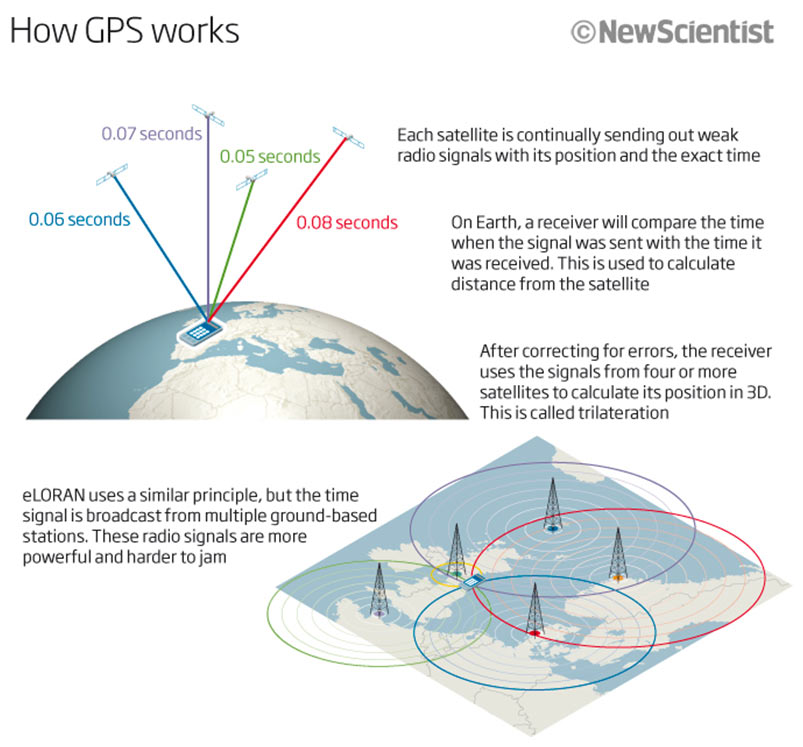Por enésima vez en este blog, vamos a hablar de un asunto que por norma general, suele levantar ampollas… Estamos hablando, como no, de las certificaciones. Si a eso le añadimos otro tema de moda (aunque bueno este ya está un poco más trillado) como es el de la nube, solo nos queda agitar y… ¡Eh voilà! Obtendremos certificaciones tanto para entidades como para profesionales. ¡Que tiemble el campo del titular del perfil de LinkedIn! Así pues, vamos a introducir a nuestros queridos lectores en estas nuevas certificaciones. Antes de empezar, me gustaría aclarar que probablemente nos dejemos muchas certificaciones sin mencionar.
 Con lo dicho, vamos a comenzar con un clásico en el mundo de las certificaciones profesionales en el ámbito TI, como son las provistas por EXIN, y como no, con un curso de… traten de adivinarlo… ¡Efectivamente! Un curso de fundamentos en Cloud Computing (como ven EXIN nunca deja de sorprendernos). Sin entrar en detalle, los cursos que se ofrecen para la consecución de esta certificación suelen tener una duración aproximada de 2 a 4 días. El objetivo de esta certificación es acreditar conocimientos en los conceptos básicos del cloud computing, que van desde aspectos conceptuales hasta una serie de nociones básicas que permitan la correcta selección de un proveedor de cloud. Este curso, al igual que otros cursos de fundamentos, suele estar dirigido a un público que quiere iniciarse en la materia y no dispone de amplios conocimientos previos en esta área. Para presentarse a este examen, no se requiere la asistencia obligatoria a ningún curso; no obstante se considera recomendable.
Con lo dicho, vamos a comenzar con un clásico en el mundo de las certificaciones profesionales en el ámbito TI, como son las provistas por EXIN, y como no, con un curso de… traten de adivinarlo… ¡Efectivamente! Un curso de fundamentos en Cloud Computing (como ven EXIN nunca deja de sorprendernos). Sin entrar en detalle, los cursos que se ofrecen para la consecución de esta certificación suelen tener una duración aproximada de 2 a 4 días. El objetivo de esta certificación es acreditar conocimientos en los conceptos básicos del cloud computing, que van desde aspectos conceptuales hasta una serie de nociones básicas que permitan la correcta selección de un proveedor de cloud. Este curso, al igual que otros cursos de fundamentos, suele estar dirigido a un público que quiere iniciarse en la materia y no dispone de amplios conocimientos previos en esta área. Para presentarse a este examen, no se requiere la asistencia obligatoria a ningún curso; no obstante se considera recomendable.
Si os parece que este título nobiliario se queda corto, también es posible subir de nivel y obtener la certificación EXIN Certified Integrator Secure Cloud Service; sin embargo la consecución de esta certificación no implica la realización de otro curso relacionado con cloud computing sino que requiere estar acreditado en Cloud Computing Foundation, IT Service Management Foundation (ISO 20000), e Information Security Foundation (ISO 27002). El disponer de estos tres certificados presupone que el acreditado dispone de conocimientos que le permitan tener en cuenta aspectos de seguridad y de gestión de servicios en relación a servicios de Cloud Computing.
Además de las certificaciones de EXIN existen otras certificaciones a título personal. Una de ellas viene de la mano de CompTIA, no tan conocida por estos lares en comparación con EXIN. La certificación en cuestión se denomina CompTIA Cloud Essentials y no deja de ser una certificación equiparable a la propuesta por EXIN. El temario de esta certificación es el siguiente:
2. Cloud computing y valor de negocio.
3. Perspectiva técnica y tipos de Cloud.
4. Pasos para conseguir una satisfactoria adopción del Cloud Computing.
5. Impacto y cambios del Cloud Computing en la gestión de servicios TI.
6. Riesgos y consecuencias del Cloud Computing.
Las demás certificaciones que me gustaría presentarles son las que propone la CSA (Cloud Security Alliance), quizá el organismo más representativo en cuanto a seguridad en el Cloud Computing. La primera de ellas, al igual que las anteriores, es una certificación para profesionales. Esta certificación se denomina CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) y cabe destacar que está más enfocada a aspectos de seguridad, en comparación con las anteriores. En este sentido quizá es la más recomendable para los profesionales interesados en la seguridad de los servicios Cloud. El temario para preparar esta certificación se encuentra disponible en la propia web de la entidad y consta de:
- Guía de seguridad para áreas críticas de interés en cuanto a Cloud Computing. CSA.
- Evaluación de riesgos en Cloud Computing. ENISA.
Los exámenes que hay que realizar para conseguir estas certificaciones son de tipo test. En el caso de la certificación de EXIN consta de 40 preguntas y en los otros casos, de 50 preguntas.
Me he dejado para el final la parte referente a la certificación de proveedores de Cloud Computing. El marco propuesto por la CSA se denomina STAR (Security, Trust & Assurance Registry) y básicamente consiste en la creación de un registro de proveedores de Cloud Computing que proporcione información a los clientes acerca del grado de implicación de los proveedores en materia de seguridad. Este marco define tres niveles de certificación:
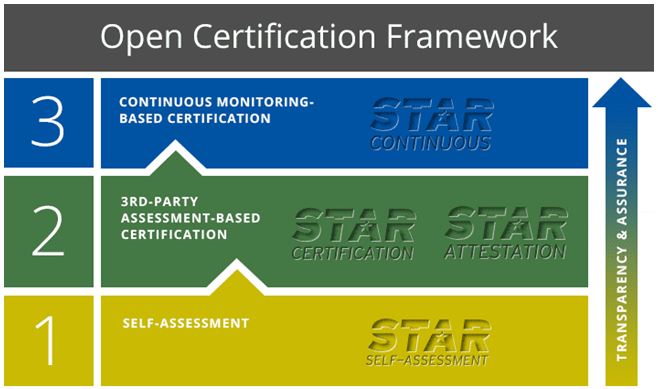
El primero consiste en una autoevaluación, por parte del propio proveedor, mediante el uso de un cuestionario proporcionado por la CSA. Este cuestionario está disponible en la propia web del organismo. Destacar que este primer nivel ha sido realizado por muchos proveedores importantes en referencia sus servicios Cloud. Entre éstos podemos encontrar: Amazon, HP, Microsoft, Red Hat, Symantec y un largo etcétera. Todos los cuestionarios de estas entidades están accesibles públicamente en el registro de la CSA. Les invito a echar un vistazo al cuestionario de Amazon para entender exactamente de qué va la cosa.
El siguiente nivel de certificación consiste en la certificación por parte de un tercero de la seguridad del proveedor de servicios cloud, partiendo de la consecución de la certificación ISO 27001 y el cumplimiento de una serie de criterios específicos definidos por la CSA, en una matriz de controles para el Cloud Computing. Existen entidades certificadoras que ya ofrecen servicios conjuntos de certificación en ISO 27001 y STAR, como es el caso de BSI. El último nivel de certificación, CSA STAR Continuos, actualmente está en desarrollo y se prevé que se encuentre disponible durante 2015.
Como pueden comprobar, poco a poco los servicios de Cloud Computing van conquistado cuota de mercado. Este hecho es irrefutable. Allá donde aparezca una nueva tecnología, habrá una nueva certificación. Y yo me pregunto ¿para cuándo las certificaciones en Big Data? Me van a permitir una última reflexión en lo que atañe a nuestra legislación. Ya sabemos que en el ámbito del cumplimiento del ENS, el CCN propone el uso de productos certificados; en este sentido quizá tendría cabida pensar en la certificación de servicios de Cloud Computing que den cumplimiento a los requisitos del ENS. Who knows?

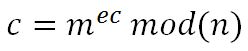
 Para este miércoles tenemos una entrada de Antonio Sanz, que después de mucho perseguirlo se ha prestado a colaborar con nosotros :)
Para este miércoles tenemos una entrada de Antonio Sanz, que después de mucho perseguirlo se ha prestado a colaborar con nosotros :)