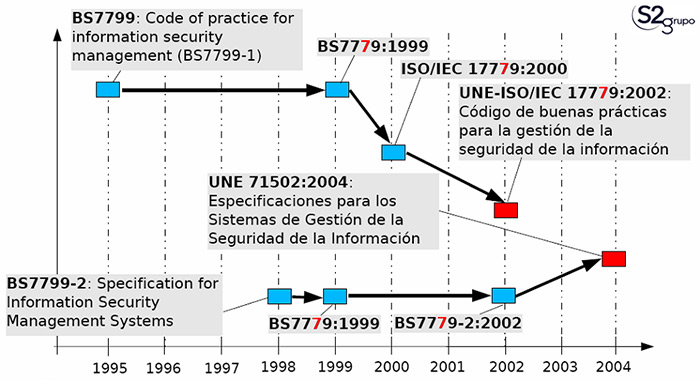Esta semana se producía en España la mayor —una vez más— operación contra la pornografía infantil en Internet, denominada Operación Carrusel (podemos ver las noticias en periódicos de tirada nacional como elmundo.es y ElPaís.com), y que se ha llevado a cabo cuando aún coleteaban las últimas actividades de la Guardia Civil en la Operación �?lbum, muy similar a la anterior pero de menores dimensiones.
Obviamente, en primer lugar mostrar mi más completa repulsa ante determinadas conductas —sexuales o no— en las que se abusa de personas indefensas, en este caso de niños, con cualquier propósito; en especial para conseguir placer o beneficio propio, como presuntamente es el caso. Ójala todo el peso de la Ley (a pesar de la tibieza del Código Penal que comentaremos en otra ocasión) caiga sobre los que abusan sexualmente de menores y sobre los que encuentran placer viendo dicho abuso.
En segundo lugar corresponde felicitar a todos los que han hecho posible estas operaciones, en especial al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil que, una vez más, han ejecutado de forma satisfactoria las investigaciones necesarias para llegar a los domicilios de algunos pederastas; en especial, si tenemos en cuenta la precariedad de medios con los que en muchas ocasiones estos cuerpos se ven obligados a trabajar.
Finalmente, un comentario: sé que en los medios se indica que, en el caso particular de la operación ‘Carrusel’, el rastreo era en base a ficheros con nombres tan explícitos como preteen y similares, lo cual deja poco lugar a dudas acerca del contenido del archivo descargado; pero en otras ocasiones, la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan en base al contenido real del fichero y no a su nombre, lo que puede implicar que se meta a inocentes en el saco de los pedófilos. Dicho de otra forma, si alguien descarga un fichero que se llama bambi.mpg —ejemplo típico, aunque podríamos tratar de descargar videos aparentemente de sexo entre adultos y encontrarnos un contenido pedófilo— que contiene pornografía infantil, y lo deja olvidado en su incoming (hay gente que descarga cantidades ingentes de películas y videos que a menudo casi nunca revisa), la Policía puede entrar (orden en mano) cualquier día en su casa y requisar su equipo, convirtiendo a ese alguien en un presunto, con todo lo que eso implica (abogados, juicios, vistas, comparecencias…). Es así, y lo es porque realmente esa persona está compartiendo pornografía infantil (aunque sin saberlo).
Evidentemente, un juez o un perito sabrá distinguir —eso espero— en cada caso si la persona que tiene delante simplemente tenía un fichero con un nombre inocente en su incoming, que resultó ser pornografía infantil, o si se trata de un individuo con multitud de archivos pedófilos en su disco duro, DVDs, etc. Pero en cualquier caso, pasar por dependencias policiales o judiciales en un tema como la pedofilia —en especial si eres el acusado— es un trago que no es agradable para nadie, y menos para alguien inocente.